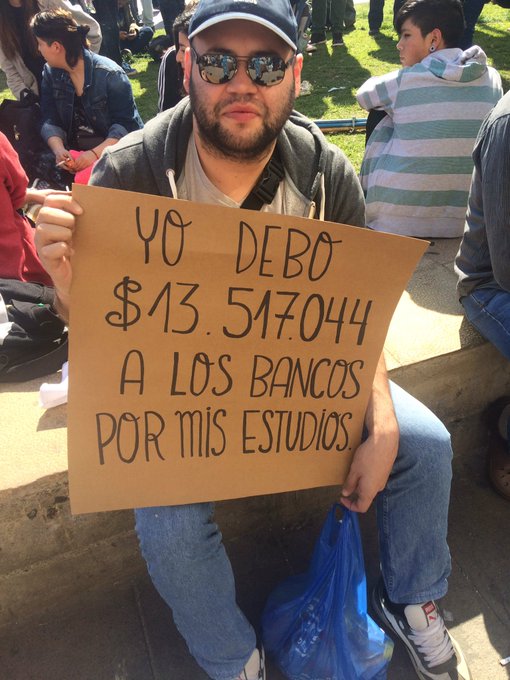Hace una década, en octubre de 2006, en la Argentina se sancionaba la Ley Nacional 26.150, con la cual se creaba el Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Así se iniciaba un arduo y promisorio camino para que en el país la escuela fuera un lugar mucho más amplio, integrador y respetuoso de las diferentes identidades que quieran asumir tanto quienes educan como quienes están aprendiendo. Los lineamientos curriculares de la ley definen la educación sexual desde un abordaje integral y no reducido al modelo ‘biomédico’, que se centra en la prevención de enfermedades o embarazos. Algunos de los temas de aprendizaje comunes y obligatorios –que deben adaptarse a la edad de alumnos y alumnas– se refieren a las distintas formas de organización familiar (que no se reducen al clásico mamá-papá-hija-hijo), el respeto a la intimidad propia y ajena, la prevención del abuso sexual, las relaciones de género entre varones y mujeres, el respeto por la diversidad de identidades, y la necesidad de luchar contra las discriminaciones y los estereotipos, entre otros. Todas cuestiones que, a simple vista, implicaban una revolución copernicana en las aulas si se tiene en cuenta que hace diez años en la sala del jardín de infantes las nenas solían jugar en el rinconcito de la cocina y los nenes en el de los bloques, o que en cualquier recreo cuando las chicas optaban por correr y gritar las maestras las podían reprender porque “se portan mal como los varones”, o que en las aulas del colegio para dar una clase de educación sexual se exponían láminas rosa para mostrar el aparato reproductor femenino y azul para el masculino (además dando por sentado que la opción correcta para todos y todas era la heterosexual, y no otras). ¿Ha comenzado esa revolución de los cuerpos y de las formas en que aprendemos a vivirlos? ¿Ha sido una década ganada? ¿En qué sentido? “Se ha iniciado un camino, pero todavía hay mucho por recorrer, mucho por investigar, por discutir”, señala Graciela Morgade, decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y una de las expertas convocadas hace diez años por el Ministerio de Educación para redactar los lineamientos curriculares para implementar la ley.
–Usted investiga desde hace más de una década sobre educación sexual y sobre cómo aparecen los cuerpos y las sexualidades en las aulas. ¿Cómo empezó a trabajar en estos temas?–Arrancamos en 2004, pero previamente yo había estado investigando varios años alrededor de la docencia en el nivel primario como trabajo femenino y la feminización del cuerpo docente, desde una mirada que se pregunta de qué modo el carácter femenino de las mujeres maestras se articulaba con las formas del trabajo docente. Pero en algún momento, a partir de diferentes experiencias históricas, comencé a preocuparme por una cierta dicotomía que veía en el movimiento social de mujeres entre las cuestiones de género y educación y las que tenían que ver con los derechos sexuales y reproductivos. Y esto también tiene que ver con cómo el concepto de género fue cambiando. Porque en un momento decíamos que el género era lo cultural y el sexo lo biológico. Entonces se empezó a criticar más fuertemente al concepto de género como excesivamente binario, y esto lo hicieron mucho los movimientos de gays, lesbianas, trans y travestis. Ahí la categoría de género ilumina lo que, desde nuestra perspectiva, es la mejor manera de entender el cuerpo y la sexualidad, que tiene que ver con las construcción social del cuerpo.
–¿Cómo es esa construcción social del cuerpo?–Ya no diríamos que está lo biológico por un lado y lo social, lo cultural, por otro. Esa construcción del cuerpo social implica que la materialidad que en cada sujeto tiene que ver con lo biológico, en un mundo social se vive de una determinada manera, se disfruta o se padece de una determinada manera, y eso tiene mucho que ver con los significados que se le da a la cuestión de las feminidades o las masculinidades, por ejemplo. También entran en juego las identidades abyectas o prohibidas, lo que llamamos disidencia sexual. Entonces, no hay solamente dos maneras de vivir el cuerpo, hay muchas maneras de vivir el cuerpo sexuado, y tiene que ver con muchas posibilidades distintas que ya no es femenino/masculino, mujer/varón, heterosexual necesariamente, sino que el deseo, la forma de vivir el cuerpo, la forma de estar en el mundo tiene muchas alternativas.
–¿Qué encontraron en las aulas al investigar sobre educación sexual?–En ese momento, en 2004, se estaban discutiendo leyes de educación sexual, por eso nos metimos de lleno para ver qué concepto había en las aulas en el momento de esa discusión. Lo que encontramos al principio, y que en muchos casos hoy sigue en pie, es la visión biologicista. O sea: que hay un sexo y que el sexo está determinado por una configuración genética, biológica, y entonces, para abordar la sexualidad se habla del aparato reproductor. La ley (Nacional de Educación Sexual Integral, N° 26.150) finalmente se votó en 2006 y los lineamientos curriculares, los contenidos, en 2008; y la documentación y todos los materiales que se fueron produciendo a partir de ahí, fueron intentando desplegar lo que está en la ley, que es el concepto de sexualidad desde una perspectiva integral. Esta perspectiva implica pensar que hay, efectivamente, una dimensión biológica, pero también hay una dimensión histórica y cultural, una dimensión ética, que tiene que ver con los valores, una dimensión emocional, psicológica, que todas esas dimensiones configuran la sexualidad. Y la educación sexual se tiene que hacer cargo de todas esas dimensiones, y por lo tanto no tiene que ser biología solamente.
–La Ley Nacional de Educación Sexual Integral supone una mirada sobre la sexualidad que no se limita al aspecto biológico de la misma y que incluye la perspectiva de género. ¿Me puede contar en qué consiste esta otra mirada que propone la ley?–La perspectiva de género es una perspectiva que es crítica, que critica la desigualdad, la relaciones sociales de poder. Entonces, no se trata solamente de hablar de sexualidad en todas las materias, sino de hacer una crítica de las formas en que ciertas relaciones de poder implican padecimiento para los sujetos, porque sufren discriminación o sufren físicamente, o emocionalmente, o quedan en una situación de subordinación, inclusive a veces aceptándola, porque puede haber procesos de autoconvencimiento que atraviesan las personas. La ley habla de integralidad, y todos los documentos posteriores fueron abriendo la cuestión, hacia una manera compleja de entender la sexualidad, multidimensional, altamente diversa, y es fuertemente igualitaria en un sentido político, que es el poder decir que todas las identidades sexo-genéricas tienen derechos.
–Posteriormente a la sanción de la ley usted ha investigado particularmente el nivel de la escuela media. En esta década transcurrida, ¿cuáles fuero los cambios que se registraron?–Cuando nosotras entramos en las escuelas nos decían que había educación sexual porque la profesora de biología daba las clases de sexualidad o porque iban agentes externos a vender elementos para la intimidad femenina. Pero cuando trabajamos con profesoras y profesores que tienen interés en hacer una mirada desde la ley y desde la perspectiva de género y derechos, lo que empezó a pasar es que se dieron cuenta de que su formación de base, su formación disciplinar no había incluido esta mirada.
–¿No se sentían capacitados para abordar la propuesta que hace esta ley?–Claro, entonces hay un primer nivel, que es que si se visibiliza la cuestión de los derechos y se habla de los estereotipos, se entiende que hay una crítica social a la falta de oportunidades. Y para esto es más o menos sencillo ver que hay pocas mujeres presidentas, o que todavía hay discriminación hacia las lesbianas y los gays. Este primer nivel de conocimiento social fue visibilizado: está la ley de matrimonio igualitario y la ley de identidad de género, por ejemplo. Pero lo que nos preocupa hoy es que en cada materia escolar hay una crítica de género para hacer, hay una crítica al androcentrismo, ya no es esta cuestión meramente descriptiva, tiene que ver con una mirada de cómo se construye el conocimiento. Por ejemplo, tenemos profesorados de lengua y literatura o de letras, y la crítica del sexismo en el lenguaje es una dimensión que es tremendamente interesante en el castellano, que es una lengua particularmente sexista. Pero además, cuando se trabaja en literatura está el tema del canon de la literatura: ¿se leen mujeres? ¿qué mujeres? Y otra cuestión: ¿hay temas que tienen que ver con sexualidades en los textos? Realmente hay una enorme cantidad de temas que entran en la crítica al androcentrismo en el caso de la lengua y la literatura. Lo mismo en historia o en biología.
–Claro, como cuando se enseña el proceso de hominización, que va de un mono a un hombre.–Sí, varón, y además en general del tipo caucásico, blanco, es un hombre europeo, alto. O imágenes de familias prehistóricas, en las que está mamá, papá y los chicos, por ejemplo. En biología todavía hay mucho camino por recorrer. Y el sexismo, la mirada patriarcal del mundo, se transmite por esos canales también. No es suficiente, aunque es mejor que nada, hacer una clase sobre sexualidad, una clase sobre la discriminación en la mujer, una clase sobre el matrimonio igualitario. El problema es que se discuta en todas las clases lo mismo. Hay mucho por recorrer. El programa nacional (de Educación Sexual Integral) hizo muchísimo, pero son temas que van a llevar muchos años, porque para que haya una crítica y un análisis del androcentrismo en la formación docente, tiene que haber mucha investigación y mucha discusión.
–¿Qué sucedió con los docentes a medida que accedían a los diferentes momentos de formación que prevé la ley?–Creo que en general el impacto ha sido positivo en el sentido de que se pudieron ir bajando ciertos temores en las maestras y en los maestros. Por un lado, el miedo a no saber, y por otro lado el miedo a oposición de las familias. Pero además hay una especie de fantasma que recorrió y recorre todavía las escuelas, o el sentido común, que es que si hablamos de sexualidad, habilitamos el “libertinaje”, y ahí hay un tema ético; o que se impulsa la iniciación sexual, aunque está bastante demostrado que no es así. En los países en donde la temática de la educación sexual está muy presente, la iniciación sexual se demora, porque, por ejemplo, a veces los varones se sienten obligados a debutar para demostrar virilidad. Y modificar eso solamente es posible criticando la definición patriarcal de virilidad, para que esos chicos puedan entender que los procesos son personales y que son intersubjetivos. O en el caso de las chicas, que todavía cuesta que exijan el uso de un preservativo, y todavía hay una sospecha de la chica que tiene en su cartera un preservativo, porque parece que es “rapidita”. Y esos temas culturales, cuando se puede producir una situación de reunión con cierta calma, las maestras y maestros, los profesores y profesoras, se dan un espacio para reflexionar. Es evidente que es la Educación Sexual Integral (ESI) es una llave para entrar al mundo subjetivo, y a los estudiantes eso les interesa, y eso también atraviesa la propia vida del sector docente. Y no estoy diciendo que hay que hablar de la vida privada, sino que se pueda tomar la dimensión de la identidad y de las historias desde una perspectiva que es muy significativa para los niños y niñas, y jóvenes. La ESI no es una política exclusivamente de la escuela, es una política pública, que es social, y que se tiene que articular con el sector de salud, de desarrollo social y con la justicia, para que no queden solas las maestras y los maestros con la cantidad de temáticas que afloran cuando se habla de sexualidad. Porque tampoco es el rol o el trabajo de la maestra que se termine haciendo cargo de situaciones personales de alguna familia, por ejemplo. Entonces, esa red de instituciones hace que las maestras no tengan miedo.
–¿Y se da efectivamente esta articulación institucional? Si una maestra se encuentra con una situación de abuso o violencia en el aula, ¿tiene a dónde recurrir?–La articulación institucional hasta ahora fue bastante dispar. Hay ciudades en donde esto funcionaba bien, como en Rosario, en donde la municipalidad tenía un Instituto de la Mujer, o aun en la ciudad de Buenos Aires, que tiene defensorías y que tiene una red importante de organizaciones de la militancia. En algunas provincias, donde hay áreas llamadas de la mujer o defensorías en el sector de la justicia, donde hay fiscalías que pueden tomar ciertos temas y adonde pueden acudir las y los docentes, las escuelas están menos solas, y en algunas ciudades del país se dio esta articulación. Pero yo creo que en general ese puente no está todavía suficientemente tendido
–¿Hoy los y las docentes están mejor preparados para llevar a las aulas los contenidos que prevé la ley?–En estos años hubo, tanto por dentro de las escuelas como por fuera, en el debate público, una tematización de las dimensiones que tiene que ver con las sexualidades muy interesante. La sexualidad era uno de los temas tabú de la escuela, no se hablaba de religión ni de sexualidad. Creo que la dimensión tabú de la sexualidad, por muchos debates sociales que se fueron produciendo, está bajando. Algunas de las discusiones que se dieron, como la de la ley de matrimonio igualitario y la de la ley de identidad de género, o la presencia de algunas compañeras travestis en la televisión hicieron mucho por la ESI, inclusive más que la capacitación docente, porque van creando un clima de aceptación democrático. Pero yo creo que tiene que haber mucha más continuidad en la capacitación, y validación del programa ESI para que se profundice.
–Y en esta coyuntura en la que hay importantes reducciones de personal en áreas clave para la implementación de la ESI, no sólo en el Ministerio de Educación sino también en el Ministerio de Salud, por ejemplo, ¿cómo le parece que puede seguir este proceso iniciado con la sanción de la Ley?–Creo que tenemos un camino de lucha por delante. Hace unas semanas generamos con varios grupos una declaración que tuvo muchas firmas que dice “Sin Educación Sexual Integral no hay Ni Una Menos”. Fue importante, porque hubo muchas organizaciones del movimiento feminista, tenemos mucho apoyo de Ctera y de la CEA, que son dos confederaciones importantes. Y esto no es menor, porque somos muchos y muchas que hacemos una crítica, de alguna manera intentamos mostrar que la ley tiene que ser cumplida. La discontinuidad, la desarticulación de los programas, lo único que hace es atrasar, porque se frena una política, aunque no se elimine. El día que el ministro (Esteban) Bullrich presentó el Compromiso por la Educación (el 12 de julio pasado), la Ctera, la CEA y la Conadu hicieron un acto bastante importante en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, y cuando la secretaria general de Ctera habló del desmantelamiento de las políticas públicas se refirió a la ESI. Esto implica que se ha recorrido un camino impresionante, porque los sindicatos también son espacios en donde hay discriminación de género y durante mucho tiempo fueron reticentes a tomar el tema porque parecía que no era tan urgente. Esta adhesión de los sindicatos docentes fue una muy interesante evidencia de que algo pasó, que fue una política en donde se combinó la decisión del gobierno, los movimientos sociales, la Academia y un equipo de trabajo bárbaro. Me sorprendió el nivel de apoyo que hay en estos sindicatos docentes, que crearon sus líneas de trabajo y tienen su capacitación propia. Se lee que hay un potencial, porque creo que la ESI hace a la escuela más justa, pero también más interesante.