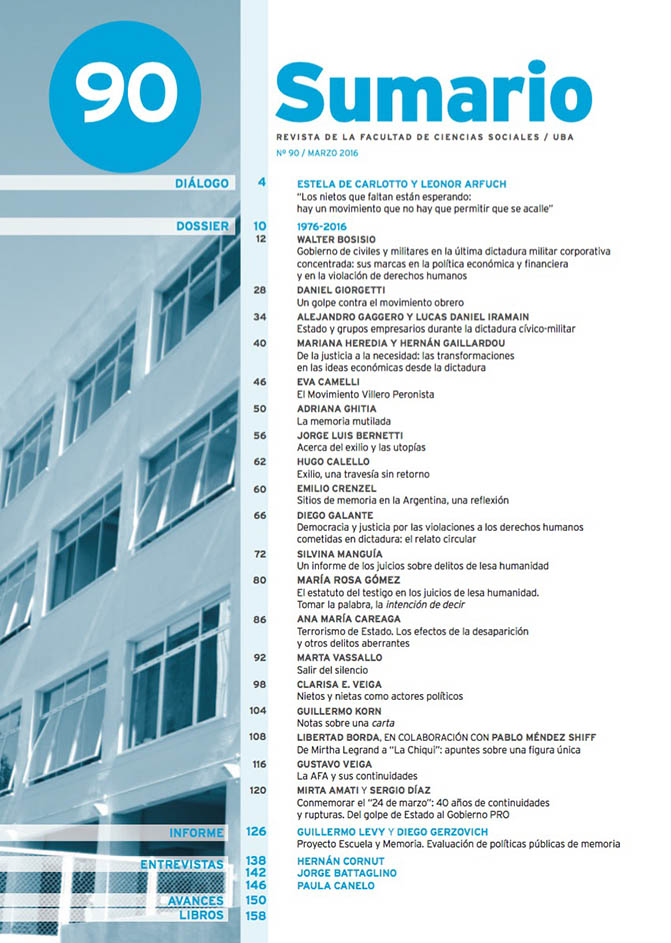Lucha eterna por la memoria y la verdad
Carlos Abel Suárez
“Lo que pasó en las almas de los argentinos entre 1976 y 1983 es todavía un enigma. (…) ¿Fue cielo alguna vez la tierra que se convirtió en infierno? No lo sé, los abuelos de nuestros padres decían que sí. Sin embargo, no hay razón en creer en viejas fábulas. Hoy tenemos otras”. Osvaldo Soriano
Las conmemoraciones de números redondos son propicias para la reflexión, los actos públicos y la opinión publicada.
Los 40 años del golpe de Estado de 1976, la mayor tragedia de la historia argentina, no escapa de esa costumbre. Cientos de artículos, docenas de libros (entre reediciones e inéditos) nos obligarán a seguir leyendo y pensando por varios años. Algunos trabajos son novedosos, resultado de investigaciones o de opiniones fundadas, miradas sobre el mismo fenómeno desde distintas perspectivas. También hay inolvidables testimonios. Otros son panfletos y varios apenas platos cocinados para el oportunismo editorial. Hay para todos.
El golpe del 76 ya es historia para las generaciones nacidas en democracia. Pero para los que vivimos el momento de la tragedia, tiempos de dolor intenso, seguirá siendo una lucha eterna por la memoria y la verdad. Sin embargo, tanto a los jóvenes y veteranos nos viene bien recordar las lecciones del historiador británico E.H. Carr cuando decía que la historia “es un diálogo sin fin entre el presente y el pasado”.
El jueves 24 asistimos a una multitudinaria manifestación conmemorativa, pero fue una de las peores en toda la historia de los derechos humanos. Las grandes manifestaciones, incluso cuando todavía la dictadura estaba vivita y matando eran la expresión de una voz potente. El jueves pasado hubo tantas manifestaciones como grupos, tantas consignas como da la imaginación de cada fracción, no hay una voz de conjunto. Y ni el menor atisbo de pensar críticamente en el daño de partidizar y fraccionar el histórico movimiento de los derechos humanos, que trascienden el período 1976-1983; son para lo que pasó después, para lo que pasa hoy y para lo que pasará mañana.
Y en eso llegó Obama
La visita casi turística de Barack Obama movilizó el histórico antiimperialismo, que siempre se manifestó cada vez que algún funcionario estadounidense importante llegó a este puerto. Cuando Richard Nixon tuvo la mala idea de enviar a Nelson Rockefeller a Buenos Aires, en 1969, amanecieron incendiados 13 supermercados de la cadena Minimax. Por una década nadie se animó a abrir un supermercado en Argentina. Sin embargo, cuando vino George Bush (padre) a festejar con Carlos Menem el ingreso al primer mundo, muchos de los diputados, senadores y gobernadores peronistas aplaudieron a rabiar. El gesto solitario del entonces trotskista Luis Zamora, imitó el grito del legendario Liborio Justo, cuando el Congreso recibía con pompa a Franklin Roosevelt, en 1936. Bush hijo, vino – pero no en visita oficial – a sepultar el ALCA en Mar del Plata, y varios de los que festejaban a su progenitor ya vestían de antiimperialistas. Pueden cambiar tantas veces como sea necesario, la política y la economía argentina son recurrentes.
Obama, en retirada de su gobierno, al llegar en esta fecha a Buenos Aires obligó Mauricio Macri a verbalizar una condena del terrorismo de Estado y una visita al museo de la Memoria, que nunca hizo. Al mismo tiempo Obama se comprometió a poner a la luz pública los archivos militares y del Departamento de Estado sobre la dictadura argentina, en paralelo con una similar decisión del Vaticano. Sabemos que las palabras pueden ser malversadas y que existen las operaciones para mejorar la imagen de los políticos, pero estos gestos no son gratuitos y deben ser contabilizados en el haber de los Derechos Humanos.
Obviamente será interesante revisar los archivos que quieran abrir tanto el Vaticano como el Departamento de Estado, pero no vamos a encontrar mucho más de lo que ya sabemos. No van a dar el nombre de sus agentes y cuánto pagaron a cada cual y difícilmente nos digan quien guardó la lista con el destino de los desaparecidos ni quien se robó los bebés nacidos en cautiverio.
La geopolítica de Washington definió muy tempranamente América Latina como su espacio vital y en esa estrategia fue desplazando comercial y financieramente a Gran Bretaña mientras intervenía en todos los golpes o confrontaciones sociales y políticas de la región. Acentuada luego por la existencia de Cuba y la Guerra Fría.
Pero en el golpe del 24 de marzo de 1976 no fue necesaria la intervención abierta del Departamento de Estado y de la CIA, como sí se registró en Chile desde el mismo momento en que las encuestas daban como posible un gobierno de Salvador Allende y la Unidad Popular.
El golpe más anunciado de la historia argentina
Los militares asumieron el 24 de marzo de 1976, pero vale preguntarse si en realidad el golpe no se fue consumando antes, como un ejercicio de aproximación sucesiva. Por ejemplo, desde los trágicos sucesos de Ezeiza, el 20 de junio de 1973.
Luego vino el derrocamiento del presidente Héctor Cámpora, disfrazado como renunciamiento; la payasada del interregno del yerno de José López Rega, Raúl Lastiri y la elección de Perón. Una vez en el gobierno, Perón da numerosas señales hacia dónde apunta. Entre ellas, se destacan las dos veces que se reunió con el dictador Pinochet, repudiado entonces por todo el mundo, menos para Estados Unidos. Y ya enfermo, casi al borde de la muerte, viaja a Asunción dar un abrazo a su viejo amigo, el dictador Alfredo Stroessner. En estos encuentros se habría comenzado a diseñar el Plan Cóndor, según varias fuentes.
Poco tiempo después de la muerte de Perón, el golpe ya era parte de los comentarios habituales. Hasta que llegó el momento en que el entonces comandante del Ejército, Jorge Rafael Videla, hablando públicamente en nombre de las Fuerzas Armadas, le puso fecha: advirtió que le daban 90 días al gobierno para rectificar el rumbo. El plazo se cumplía a última hora del 23 de marzo.
La inolvidable periodista y amiga, Susana Viau, entrevistó hacen 20 años al general Rodolfo Mujica. Había llegado al generalato con 46 años y fue, en 1975, comandante de la Brigada de Tropas Aerotransportadas y luego director de la Escuela Superior de Guerra. Pasó a retiro en noviembre 1976, junto al general José Buaso, por ser los únicos oficiales del Estado Mayor que se opusieron a la represión ilegal. “Algún día nos van a pedir cuentas por esto”,advirtió, el 7 de julio de 1976, en una reunión del Comando en Jefe del Ejército, presidida por Jorge Rafael Videla y Roberto Viola y de la que participaban 16 generales; fue su despedida, según Mujica contó a Viau.
SV -¿Siempre consideraron inevitable el golpe?
RM -Los generales habíamos barajado tres variantes: una, la salida constitucional, con Lúder, en la que confiábamos; la otra, la bordaberrización con Isabel, que aunque se mostraba factible no me parecía justa. Un hombre es o no es presidente. Me resultaba indigno de un militar usar un títere para gobernar sin poner la cara. La última era un golpe de Estado. (…) A este golpe se llegó hasta sin ganas de golpear. Algunos de nosotros, el general Viola, el general Videla, el coronel Villarreal, el coronel Reston y yo mismo nos reuníamos hasta con Ricardo Balbín para hablar del país. Opinaba que “esa mujer no está en condiciones de gobernar”, aunque admitía que dentro de su propio partido había un sector, al que llamaba “los zurditos”, que no compartía esa posición. Había que garantizar el orden.
SV- Llevarse por delante la ley para reinstalar la ley…
RM- Siempre que hubo un movimiento revolucionario, con razón o sin ella, se esgrimió el mismo argumento. Siempre fue para salvar la democracia, cosa simpatiquísima, que cada uno interpreta como quiere. “Vulnero la democracia para salvar la democracia”, “vulnero el orden constitucional en bien de la Constitución”. Tenga por seguro que si mañana hay que salir a defender mercaditos, a controlar el caos, a frenar la entrada de un país extranjero, el orden constitucional, aunque sea yo el presidente – lo que no puedo ni quiero – se va a subvertir. Porque hay cosas que superan lo escrito y el argumento va a ser siempre el bien de la patria”. (Página 12, 24 de marzo de 1996).
Al comenzar marzo de 1976, Isabel estaba en su laberinto, asesorada por personajes como el intendente de Avellaneda, Herminio Iglesias. Confiaba en un plan de ajuste diseñado por su ministro de Economía, Emilio Mondelli. El 8 de marzo, Herminio, como vocero de la presidenta, expresaba a la revistaCuestionario que las medias adoptadas por el ministro Mondelli eran idénticas a las que preparaban los militares, quienes se quedarían así, sin plan económico. “A las Fuerzas Armadas – según Isabel – les conviene que sea el gobierno popular quien absorba el impacto de semejantes medidas. El golpe va a quedar frenado – aseguró – y si ganamos un mes, entonces vamos a llegar a las elecciones. Por dos cosas: una, porque yo no voy a ser candidata; dos, porque el candidato no va a ser peronista. Va a ser un hombre de mucho prestigio internacional, que va a venir del extranjero”. El candidato era por todos conocidos: el mendocino Alejandro Orfila, secretario general de la OEA, que era y siguió siendo por varios años un hombre del Departamento de Estado. En octubre correspondía llamar a elecciones y Orfila bien podía garantizar una salida política, complaciente con Washington y hasta compartida, entre otros, por el padre del neoliberalismo en el Río de la Plata, Álvaro Alsogaray, que estaba, contra el golpe.
Pero si algo faltaba para confirmar ese extravío, esa falta de visión política que afecta a los políticos argentinos de todos los signos, vale detenerse en la entrevista de Gabriel García Márquez a Mario Firmenich, publicada en la revista italiana L´ Espresso el 17 de abril de 1977.
“La junta militar presidida por el general Jorge Videla hace ya un año que está en el poder”, le digo. “Mi impresión personal es que este lapso de tiempo le bastó para exterminar a la resistencia armada. Ahora ustedes los montoneros no tienen nada que hacer, al menos en el terreno militar. Están despachados”.
Mario Firmenich no pierde la compostura. Su respuesta es seca e inmediata. “Desde octubre de 1975, cuando todavía Isabelita Perón estaba en el gobierno, ya sabíamos que en un año habría golpe. No hicimos nada para impedirlo porque, en definitiva, también el golpe formaba parte de la lucha interna del movimiento peronista. Pero hicimos nuestros cálculos, cálculos de guerra, y nos preparamos para sufrir, en el primer año, un número de bajas humanas no inferiores a 1.500 unidades. Nuestra cuenta era ésta: si lográbamos no superar este nivel de pérdidas, podíamos tener la seguridad de que, tarde o temprano, venceríamos. ¿Y qué pasó? Pasó que nuestras bajas fueron inferiores a lo previsto. En cambio, la dictadura perdió aliento, ya no tiene salida, mientras nosotros gozamos de un gran prestigio entre las masas y somos en Argentina la opción política más segura para el futuro inmediato”.
El golpe tuvo consenso
Durante mucho tiempo una franja muy amplia del activismo, alentada por la miopía de los mariscales de la derrota, se negó aceptar que el golpe tuvo un amplio consenso social. El mismo rechazo obtuvo la conclusión de que estábamos frente a una ola de reflujo del período que se había abierto en América Latina con la Revolución Cubana, el mayo del 68, el triunfo de Allende, el Cordobazo y tantos otros acontecimientos, que parecían anunciar que nada podría detener el progreso o la revolución social. Y que ese reflujo tenía explicaciones profundas económicas y políticas, que no vamos a detallar aquí.
No hablemos de la prensa del establishment que festejó el golpe, sino de medios como el Buenos Aires Herald, cuyo director, Robert Cox, se jugó la vida denunciando desaparecidos. En su primer editorial tras el golpe sostiene que por fin se ha puesto término a un vacío de poder y da un mensaje esperanzador.
El comunicado oficial del Partido Comunista fue más lejos:
“Ayer 24 de Marzo, las FF.AA. depusieron a la presidenta María E. Martínez, reemplazándola por una Junta Militar integrada por los comandantes de las tres armas. No fue un suceso inesperado. La situación había llegado a un límite extremo "que agravia a la Nación y compromete su futuro", como dice en uno de los comunicados de las FF.AA. Cargan por esta situación, inmensa responsabilidad el lopezrreguismo reaccionario y su protectora María E. Martínez, que habían pisoteado el programa por el cual había votado el pueblo en 1973, y que en la etapa anterior había empezado, aunque con timidez e inconsecuencias, a realizarse. (…) En víspera de los dramáticos sucesos del 24, bandas fascistas impunes asolaron con sus crímenes el país. La muerte rondaba las calles y caminos, fabricas, universidades, hospitales; penetraba en la intimidad de los hogares. Nunca se había visto en nuestro país nada tan cruel. El P.C. siempre se pronunció contra los golpes de estado. La experiencia indica que desde 1930 los golpes de estado tuvieron por objeto defender el latifundio improductivo y aumentar el grado de dependencia del país. Esta vez, ¿se romperá esa nefasta tradición? El PC está convencido de que no ha sido el golpe de Estado del 24 el método más idóneo para resolver la profunda crisis política y económica, cultural y moral. Pero estamos ante una nueva realidad. Estamos ante el caso de juzgar los hechos como ellos son. Nos atendremos a los hechos y a nuestra forma de juzgarlos; su confrontación con las palabras y promesas. Los actores de los sucesos del 24 expusieron en sus primeros documentos sus objetivos, que podríamos resumir de la siguiente manera: “... Fidelidad a la democracia representativa con justicia social; revitalización de las instituciones constitucionales; reafirmación del papel del control del Estado sobre aquellas ramas de la economía que hacen al desarrollo y a la defensa nacional, defensa de la capacidad de decisión nacional...”. El P.C., aunque no comparte todos los puntos de vista expresados en los documentos oficiales, no podría estar en desacuerdo con tales enunciados, pues coinciden con puntos de su programa, que se propone el desarrollo con independencia económica; la seguridad con capacidad nacional de decisión, soberanía y justicia social”.
Este apoyo inicial, que se podría explicar por el terror impuesto por la Triple A y otras bandas paramilitares (Comando de Organización, Libertadores de América, etc.), por la implacable persecución, encarcelamiento y asesinato de dirigentes sindicales clasistas o independientes de la burocracia sindical, además de una gran dosis de ingenuidad por considerar que Videla le pondría fin al caos; el PC extendió durante mucho tiempo su carta de crédito, cuando ya se sabía lo de los desaparecidos y la política económica de Martínez de Hoz, con todas sus consecuencias. Apoyo que llevó a organizar una gira internacional de sus principales dirigentes explicando que las denuncias de los enviados de Carter eran una patraña del imperialismo. Ciertamente, la URSS era el principal cliente a las exportaciones argentinas, un negocio que continuó más allá de Carter, cuando ya militares argentinos colaboraban en el aplastamiento de las guerrillas en Centro América. En 1982, la aventura absurda de Galtieri, concitó no sólo la adhesión del PC sino de la mayoría de la izquierda y la clase política, que llenó las plazas de entusiasmo. Los que pusieron la vida, sin embargo, fueron los miles chicos mal entrenados, mal alimentados y maltratados. Pero no carguemos sólo al PC, con sus pecados en dictadura. Américo Ghioldi, el líder del Partido Socialista democrático fue designado embajador de la dictadura en Portugal. Habiendo trascurrido ya algunos años, todavía en 1981, La Vanguardia, el periódico del PSD, que sólo conservaba el nombre de las glorias de su pasado, afirmaba: “Más allá de los errores evidentes, Videla presidente de paz y de la paz, energía callada templada por la virtud, protagoniza la primera etapa del proceso, consistente en afianzarlo y prevenir retornos retrógrados”.
Del otro sector del PS también hubo esmero para la causa. Dos de sus dirigentes fueron a la Internacional Socialista a denunciar la campaña “antiargentina”, y fue Willy Brandt quién los desenmascaró al enterarse de que los pasajes de los delegados habían sido pagados por el ministro del Interior de la dictadura, general Albano Harguindeguy.
En 1979, en la avenida de Mayo se formó una larga fila de temerosos denunciantes para entrevistarse con la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y contar lo les había pasado o lo que habían visto. Una caravana de camiones y colectivos que gritaban “Argentina, Argentina” los intimidaba. Habían sido alentados desde un programa radial de alta audiencia que transmitía el triunfo de la selección juvenil de fútbol en Japón. Otro de los logros, tras el Mundial de 1978 que cimentaban la popularidad y el intento de perpetuarse del régimen militar. En ese momento, para la Asociación de Medios del Interior (ADIRA) la gestión de Patricia Derian, era una injerencia en los asuntos internos del país. La misma ADIRA, que congregaba a los diarios y radios del interior del país – no a las grandes empresas capitalinas – presidida por José Antonio Romero Feris, director del diario correntino El Liberal (luego gobernador de Corrientes entre 1983-1987, por el Pacto Autonomista-Liberal), también acusó de intervencionista en las cuestiones argentinas a la delegación de la SIP (Sociedad Interamericana de Prensa), que vino a reclamar por la libertad de expresión y particularmente por la libertad de Jacobo Timerman, fundador y director del diario La Opinión, incautado por el régimen militar.
Timerman había lanzado un vespertino, La Tarde - dirigido por su hijo Héctor, hasta hace poco canciller de Cristina Kirchner - que apoyaba abiertamente el golpe. Héctor frecuentaba la casa Rosada y circulan fotografías cenando con Videla. El idilio terminó cuando los militares secuestraron, torturaron y casi matan a Jacobo, quedándose con todos sus bienes.
Por el lado de la burocracia sindical peronista los aplausos a la dictadura no eran menos entusiastas. La Federación de Empleados de Comercio publicó en 1979 una muy visible solicitada en los principales diarios nacional para conmemorar el día de la Lealtad, donde luego de resaltar el significado de la gesta señalaba:
“El 17 de octubre de 1945, los trabajadores argentinos enarbolaron para siempre la bandera nacional, dieron la espalda a todos los internacionalismos y abrazaron una doctrina que es la verdadera base de la paz social argentina. (…)
La doctrina cristiana, los valores humanistas universales, el concepto de soberanía nacional, el fortalecimiento y no la destrucción de estructura productiva del país, la complementación del Estado en la protección de la salud, la vivienda digna, la recreación y el turismo social, en lugar del irreconciliable enfrentamiento; la conciliación y no la lucha de clases; la defensa apasionada de la empresa nacional contra la competencia extraña, y no la destrucción de la vida empresaria; son ideas fuerzas fundamentales que se incorporaron al patrimonio cultural de la Nación y motivaron a la mayoría del pueblo.
Dilapidar ese patrimonio por resentimiento, sería simplemente suicida.
Desde esta perspectiva histórica estamos dispuestos a reconstruir el país, al que queremos apasionadamente. Por él hemos realizado ingentes sacrificios sin recompensa ni reconocimiento, por él se ha vertido la sangre de cientos de mártires sindicales cuyos pechos fueron valla contra todo tipo de subversión, por él hemos olvidado tantos gratuitos agravios a nuestra dignidad y a nuestros más legítimos derechos”.
A esa altura, mientras algunos dirigentes sindicales estaban en las cárceles de la dictadura, como el metalúrgico Lorenzo Miguel, otros trabajaban para el proyecto del almirante Emilio Eduardo Massera, en sus sueños de un movimiento para ser un nuevo Perón.
Con esta recorrida de avales y otros que podrían abrumar páginas y páginas, la palmadita de Henry Kissinger al vicealmirante César Guzzetti, cuando le dijo en octubre de 1976 en el Waldorf Astoria de Nueva York, “lo que tengan que hacer háganlo rápido”, agregando “tengo un punto de vista anticuado, según el cual los amigos deben ser apoyados. Lo que no se entiende en Estados Unidos es que ustedes enfrentan una guerra civil”, sumó pero no fue determinante.
A los 40 años
Osvaldo Bayer
Qué increíble. A pesar de todo se demuestra que la ética triunfa en la historia. Puede ser que los casos que sucedieron esta semana y se recuerdan en estas líneas sean particulares o específicos, pero me parecen suficientes para marcar esa línea.
El martes de 22 de marzo fui invitado a dar una charla debate sobre “Genocidio, a los 40 años del golpe”, en el Bachillerato de Adultos ubicado al lado de la estación Chacarita. Llegué hasta el cuarto piso donde me esperaban estudiantes adultos mayores y profesores jóvenes que, entre todos, realizaron preguntas sobre la última dictadura militar y el exilio, la quema de mis libros y la experiencia vivida en los años transcurridos en democracia.
El día 23 de marzo, en Olivos, concurrí a una escuela pública, Paula Albarracín de Sarmiento. Cuando llegué me encontré con una cantidad enorme de adolescentes, sentados en el piso del aula magna para conversar juntos. De pronto, me comenzaron a preguntar sobre el último golpe militar, por qué pasó y qué significó la desaparición de personas. Al poco rato, me enteré que en el colegio el libro La Patagonia rebelde es uno de los de lectura permanente en cuarto y quinto año de la secundaria, lo mismo que la película de igual nombre que se proyecta siempre para los estudiantes. Les conté entonces sobre mis amigos entrañables, Rodolfo Walsh, Paco Urondo y Haroldo Conti. Y de mis recuerdos de las redacciones donde trabajé con ellos, cuando hablábamos del riesgo que estábamos corriendo por escribir y luchar por un país más justo e igualitario. También les comenté a los estudiantes sobre las ideas de los hombres de mayo de 1813, de esos hombres que pedían la igualdad en libertad, y discutimos sobre dónde quedaron esos valores en los diversos gobiernos que les continuaron, hasta llegar a la actualidad.
Los jóvenes estaban por doquier, algunos hasta colgados de las ventanas. Con gratitud, contesté sus inteligentes preguntas. “¿Qué sintió cuando tuvo que irse obligado de su país y dejar todo?”, me interpeló un estudiante de secundario. Le contesté que tuve una gran angustia y desazón por lo injusto de esa persecución. Yo solamente había escrito la verdad histórica, todo estaba investigado y siempre tuve las pruebas de todo lo escrito en mis libros. Ya sabíamos lo que estaba pasando, de a poco empezamos a ver esas prácticas autoritarias y criminales que empezaba a ejercer ese gobierno militar, desaparición de personas, torturas, represión y muerte.
Otra pregunta: “¿Qué piensa del futuro de la Argentina?” Respondí que el futuro depende de nosotros, que lo debemos construir entre todos. Por eso son tan importantes las asambleas, porque las decisiones las tenemos que tomar en común, el diálogo es lo más importante, hay que sostener una verdadera democracia, cueste lo que cueste. No existe democracia sin diálogo, discutir pero siempre en términos respetuosos, y la decisión de todos es la que cuenta. Por último les dije que sería bueno que los profesores los lleven a visitar las “villas miserias”, para que puedan ver que no hay derecho a que unos tengan tanto y otros nada. Tenemos que comprender que no puede haber niños con hambre, ni casas precarias; es importante que todos podamos vivir con la misma dignidad. Para eso tiene que existir la verdadera democracia, para no repetir lo que se hizo mal y llegar a la igualdad en libertad.
Para mi asombro ahí no terminaba la cosa. Me esperaban dos sorpresas más. Estaba en la sala la nieta de Severino Di Giovanni, Gisela Di Giovanni, que se acercó y nos abrazamos profundamente. Me embargó la alegría, nada menos que una descendiente directa de aquel anarquista cuya vida investigue y volqué en el libro Severino Di Giovanni, el más perseguido de la historia argentina. Pero no dejaban de aparecer sorpresas. Estaba también el hijo de Haroldo Conti, Alberto Conti. Otra gran alegría y emoción; su padre, mi amigo, el gran escritor, el gran poeta, asesinado por esos miserables dictadores que no hicieron otra cosa que perseguir y matar a los mejores.
Me despedí, tenía que estar en el Obelisco para hablar sobre “40 años del último golpe militar y la llegada de Barack Obama a la Argentina” junto a Nora Cortiñas y Pablo Pimentel, un encuentro al aire libre organizado por el Encuentro de los Pueblos. Allí dije que “Estados Unidos debe tener un cargo de conciencia sobre nuestra Patria y el imperialismo debe someterse a pedir perdón de una vez por todas...”
Por último llegó el día 24, en que se conmemoró los 40 años del último golpe militar en Argentina. Llegué con mis amigos a Avenida de Mayo y San José, donde esperamos a Adolfo Pérez Esquivel y a Norita Cortiñas. Marchamos en parte juntos por la Avenida de Mayo, cruzamos grupos de niños y anduvimos con ellos, después seguimos camino y nos encontramos con grupos de artistas, con militantes de todas las corrientes. Seguimos andando y de pronto quedamos adelante de grupos políticos partidarios, seguimos y estuvimos con gente de derechos humanos y gran cantidad de grupos independientes; hasta que volvimos a reunirnos con Norita Cortiñas y Adolfo, en un café, a tomar algo. Es que mis 89 años a veces me lo hacen notar. Pero no importa, lo verdadero fue ver con gran alegría que la Plaza de Mayo, nuestra Plaza de Mayo, la del pueblo, estaba colmada de gente, colmada de memoria recordando a nuestros desaparecidos y recordando también a los poderes de turno. NUNCA MAS, pase lo que pase, vamos a dejar que vuelvan gobiernos dictatoriales.
Hasta el último round
Juan Carlos Giuliani
Desafió el statu quo social e impuso sus tiempos a la historia. Hasta convertirse en el fenómeno masivo más importante que parió la Argentina en los últimos 40 años.
Esa juventud militante y comprometida se aproximó a la realidad de los de abajo eludiendo libros y abstracciones.
Organizó los barrios, se codeó con el oprobio cotidiano de las villas miseria, levantó barricadas en las calles, se proletarizó en las fábricas y se “coló” en la universidad con la idea de hacerle asomar sus narices por sobre los muros elitistas.
En el camino cometió más de un error. Más aún, fue creciendo sobre pilas de equivocaciones. A eso no lo niega nadie. Tampoco su incapacidad para evitar el aislamiento y la soledad en el momento crucial de su enfrentamiento con “los dueños de la manija”.
Pero –y esto también es innegable- sostuvo sin claudicaciones las banderas que vienen del fondo de la historia y que expresan un proyecto de sociedad mejor: Más libre, justa y solidaria. Además, y por sobre todo, fue auténtica. A la hora de jugarse supo poner los de Pascua sobre la mesa.
Hasta sus más encarnizados detractores no podrán afirmar que esta generación masacrada, vapuleada, virtualmente extinguida, se limitó a formular sus teorías en la mesa de un café.
Por el contrario, tuvo el atrevimiento de cometer el más original de los pecados: Cuestionó –como muy pocas veces antes- las bases políticas, ideológicas, culturales y económicas de los grupos de poder dominantes.
Esa audacia no se la perdonaron nunca. Y cuando llegó el turno de la revancha oligárquica, los señores de la muerte fueron implacables, sanguinarios, impiadosos.
Los tiempos han cambiado. Hemos transitado ya más de tres décadas en democracia, todo un récord de estabilidad institucional en un país golpeado cíclicamente por los ventarrones de la intolerancia oligárquica.
Sin embargo, aquello por lo que vivieron y murieron los jóvenes del ’70 aún tiene plena vigencia. Seguimos viviendo en un mundo esencialmente violento e injusto.
Entre los sobrevivientes de esa generación perdida, una buena porción se ha rendido y decidió “tirar la toalla”. Algunos, incluso, hoy pontifican sobre las secuelas del fracaso y las bondades que acarrean la modernización y la ley del mercado. Aunque disfracen ese discurso con un barniz "progresista".
El posibilismo explica mejor que ninguna otra razón el fracaso de las experiencias de "centroizquierda" en nuestro país y Latinoamérica. En nombre de la gobernabilidad del sistema reniegan de la participación y movilización popular y mantienen intacta la injusta matriz productiva y de distribución de la riqueza. Descreen del poder popular y, con sus claudicaciones a cuestas, terminan abriéndole la puerta a la restauración oligárquica.
Otros, en cambio, pese a las heridas y frustraciones, siguen apostando a la construcción colectiva, a la reorganización del Movimiento Obrero y Popular, a construir una alternativa de poder emancipatoria para que el pueblo sea gobierno, peleando hasta el último aliento.
Hasta el último round.
Hasta poder meterle el “cross” en la mandíbula que tire a la lona por toda la cuenta a la soberbia, la explotación, la desigualdad, la corrupción y la indiferencia.
Con la gente en el ring.
Abrigando en los corazones sesentones y cansados las ilusiones intactas de hace cuarenta años.
Por ellos, por nosotros, por los que vendrán: Qué bueno es seguir adelante.
Hasta que algún día, la vida nos bese en la boca.
 Las federaciones de los docentes universitarios coincidirán este miércoles en un paro nacional, para exigir un aumento salarial cercano al 40 por ciento. El Gobierno intentó frenar la huelga con un primer llamado a iniciar las paritarias –hoy por la tarde– pero los sindicatos confirmaron las medidas. Además del paro, la Conadu y la Conadu Histórica volverán a confluir en una acción gremial conjunta después de una década: mañana instalarán una carpa docente frente al Ministerio de Educación.
Los reclamos de los docentes universitarios comenzaron a hacerse oír en febrero, exigiendo que Educación abriera las negociaciones salariales. La primera reunión se concretará hoy, a las 18, en el Palacio Sarmiento, con la participación de representantes de las federaciones Conadu, Conadu Histórica, Fedun y Fagdut, además de la Ctera (por los docentes de colegios dependientes de universidades).
Las federaciones de los docentes universitarios coincidirán este miércoles en un paro nacional, para exigir un aumento salarial cercano al 40 por ciento. El Gobierno intentó frenar la huelga con un primer llamado a iniciar las paritarias –hoy por la tarde– pero los sindicatos confirmaron las medidas. Además del paro, la Conadu y la Conadu Histórica volverán a confluir en una acción gremial conjunta después de una década: mañana instalarán una carpa docente frente al Ministerio de Educación.
Los reclamos de los docentes universitarios comenzaron a hacerse oír en febrero, exigiendo que Educación abriera las negociaciones salariales. La primera reunión se concretará hoy, a las 18, en el Palacio Sarmiento, con la participación de representantes de las federaciones Conadu, Conadu Histórica, Fedun y Fagdut, además de la Ctera (por los docentes de colegios dependientes de universidades).